Kóbolds & Catacumbas: La historia del Zorro - Cuarta parte
El bardo comenzó a puntear una saloma con su laúd. «Marin se había unido, sin pretenderlo, a la tripulación de un capitán kóbold loco cuya intención era despojar a un dragón ancestral y extraordinariamente malhumorado de su tesoro».
Se rio entre dientes al tiempo que el ritmo ganaba en vivacidad. Todos los oyentes de la taberna, entusiasmados, zapateaban y daban palmas al compás. Los dedos del bardo bailaban entre las cuerdas mientras entonaba una canción sobre hojas veloces y heroicidades temerarias.
«Sin embargo, aunque Marin se sentía identificado con la avaricia del capitán cubierto de velas, el papel que le tenía preparado no era de su agrado. La única solución era... ¡AMOTINARSE!».

¿Cebo? A Marin no le gustaba cómo sonaba eso. El tiempo de hacerse pasar por un miembro obediente de la tripulación había llegado a su fin. Tan rápido como un aguijón de escórpido, agarró la empuñadura del sable de Barbacandela con una mano y le propinó un puñetazo con la otra mientras sacaba la espada de la vaina.
Barbacandela se tambaleó y se agarró el hocico dolorido mientras buscaba a tientas un sable que ya no estaba en su sitio. Al darse cuenta de que lo habían desarmado, el kóbold pirata intentó escapar, pero Marin fue más rápido. Dio una hábil voltereta sobre la cabeza del kóbold y lo interceptó con la punta de la hoja. Barbacandela alzó las garras en gesto de rendición. «Tocado y hundido».
Marin movió su nueva espada en un elaborado saludo de duelista y se dirigió a su «tripulación»: «¡Escuchadme bien, piratas cabezavelas! ¡Esto es un motín!».
«¡Ahora yo estoy al mando!». Señaló con la hoja a Barbacandela. «¡Metedlo en el calabozo!». La tripulación se revolvió con inquietud, sin terminar de adaptarse a tan repentino cambio de líder.
«¡¡¿Y bien?!! ¡¡Manos a la obra, ratas de alcantarilla!!», vociferó Marin. La tripulación pegó un salto y corrió a obedecer. Los kóbolds maniataron a Barbacandela y lo sacaron de la habitación mientras este les arrojaba una impresionante salva de invectivas.

Marin esbozó una sonrisa y empezó a saquear la habitación. No tenía intención de quedarse allí mientras se cumplían sus órdenes. Su paso por el mundo de la piratería duraría lo justo para robar el mapa y cualquier otro botín que pudiese encontrar entre las pertenencias de Barbacandela.
Unos instantes después, abandonó el barco pirata con su nuevo sable al cinto, el mapa en la mano y un morral reluciente colgado del hombro... Un morral que, por alguna razón, sospechaba que podía ser más grande por dentro que por fuera.
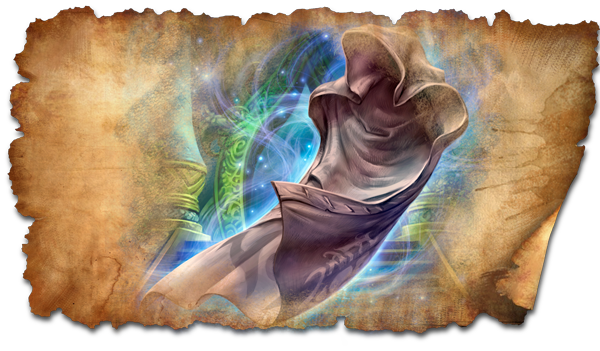
 Tras escoger una dirección, enrolló el mapa y echó andar. Intentó guardar el mapa en el morral, pero notó un obstáculo. Qué raro, parecía vacío cuando se lo había llevado. Rebuscó dentro, agarró un trozo de tela suave que había allí... ¡y su mano desapareció! ¡Una capa de invisibilidad! Una sorpresa magnífica, ¡y más valiosa aún que el morral! Se la puso sobre los hombros con regocijo, se echó la capucha sobre la cabeza y se esfumó.
Tras escoger una dirección, enrolló el mapa y echó andar. Intentó guardar el mapa en el morral, pero notó un obstáculo. Qué raro, parecía vacío cuando se lo había llevado. Rebuscó dentro, agarró un trozo de tela suave que había allí... ¡y su mano desapareció! ¡Una capa de invisibilidad! Una sorpresa magnífica, ¡y más valiosa aún que el morral! Se la puso sobre los hombros con regocijo, se echó la capucha sobre la cabeza y se esfumó.
 A medida que viajaba y las cavernas naturales daban paso a unos túneles de piedra blanca esculpidos con precisión, Marin empezó a darse cuenta de que las catacumbas tenían una especie de geografía, con distintos espacios y distintos peligros. Los troggs habían fundado un reino allí, mientras que, por allá, crecía una madriguera de fúrbolgs formada por una maraña de raíces gigantescas. Si te adentrabas en las profundidades, incluso era posible que te tropezases con un dragón. Hablando de lo cual, tras varios giros y recovecos y algunos pasadizos secretos, llegó por fin al portal resplandeciente que debía conducirlo hasta su destino. Se armó de valor y avanzó hacia la luz.
A medida que viajaba y las cavernas naturales daban paso a unos túneles de piedra blanca esculpidos con precisión, Marin empezó a darse cuenta de que las catacumbas tenían una especie de geografía, con distintos espacios y distintos peligros. Los troggs habían fundado un reino allí, mientras que, por allá, crecía una madriguera de fúrbolgs formada por una maraña de raíces gigantescas. Si te adentrabas en las profundidades, incluso era posible que te tropezases con un dragón. Hablando de lo cual, tras varios giros y recovecos y algunos pasadizos secretos, llegó por fin al portal resplandeciente que debía conducirlo hasta su destino. Se armó de valor y avanzó hacia la luz.
El estómago le dio un vuelco al atravesar el portal. Se encontró en lo que parecía un reino de gigantes... que se hubiesen mudado eones atrás olvidándose de apagar las luces.
Unos titánicos pilares blancos llenaban una vestíbulo tan grande que podría haber albergado un palacio sin que lo ocupara entero. Las paredes estaban adornadas con geométricos y ornamentados bajorrelieves tallados en un metal desconocido, y parte del elaborado trabajo emitía un misterioso brillo desde su interior. Había diferentes nichos, algunos de los cuales contenían unas figuras que podían ser estatuas guardianas, mientras que otros albergaban formas luminosas que parecían constelaciones.
 Marin percibió una tensión en el aire, como si estuviera a punto de desatarse una tormenta de truenos, y se le erizaron los pelos de los antebrazos. Se sentía como un ratoncito que atravesara una mansión abandonada perseguido por un gato invisible. Se estremeció. Si tenía elección, siempre prefería ser el gato.
Marin percibió una tensión en el aire, como si estuviera a punto de desatarse una tormenta de truenos, y se le erizaron los pelos de los antebrazos. Se sentía como un ratoncito que atravesara una mansión abandonada perseguido por un gato invisible. Se estremeció. Si tenía elección, siempre prefería ser el gato.
No obstante, tenía sentido que Vustrasz hubiese elegido como guarida la antigua morada de los titanes. Era uno de los pocos lugares de las catacumbas con el espacio suficiente para un dragón rojo venerable. Según el mapa, la guarida no se encontraba muy lejos. Marin solo tenía que escalar un artefacto que parecía ser un modelo animado de las esferas celestes y colarse por una ventana...
La ventana en arco daba a una cámara amplia, mayor incluso que el vestíbulo que acababa de cruzar, donde el reflejo de una luz dorada cegó a Marin. En la cámara había una montaña de monedas de oro, gemas brillantes del tamaño de su cabeza, armas y armaduras ornamentadas y otros tesoros de valor incalculable en cantidades incontables. Marin parpadeó, deslumbrado tanto por la codicia como por la belleza refulgente de todo aquello. Recogió un collar con un enorme rubí y, antes de ponérselo, admiró la forma en que la gema capturaba la luz. ¡Era el botín con el que sueña todo explorador de mazmorras que se precie!
Reprimió el impulso de lanzarse de un salto a la montaña de monedas. Primero, porque sabía por experiencia que nadar entre monedas era bastante doloroso. Pero había otra razón: Vustrasz el Anciano, conocido por su aliento ardiente y por un temperamento igual de fogoso, dormía apaciblemente sobre una pila de tesoros en el centro de la habitación.
 Marin se sintió decepcionado al darse cuenta de que no era el único inquilino de la cámara del tesoro. El rey Togafloja supervisaba a un grupo de kóbolds que amarraba sigilosamente unas cuerdas a un cofre monolítico. Maldita suerte la suya: ese monarca pequeñajo y tonto había sobrevivido, y encima se había presentado allí para robar del mismo tesoro que intentaba saquear Marin.
Marin se sintió decepcionado al darse cuenta de que no era el único inquilino de la cámara del tesoro. El rey Togafloja supervisaba a un grupo de kóbolds que amarraba sigilosamente unas cuerdas a un cofre monolítico. Maldita suerte la suya: ese monarca pequeñajo y tonto había sobrevivido, y encima se había presentado allí para robar del mismo tesoro que intentaba saquear Marin.
Aun así, la presencia del rey kóbold podía proporcionarle una distracción útil...
Amparado en la invisibilidad, Marin habló con confianza: «Oye, Togafloja. He encontrado el tesoro que estabas buscando».
Togafloja emitió un grito ahogado y miró a su alrededor. Su rostro denotaba que lo había reconocido. «¡Estúpido aventurero!», dijo con un siseo. «¡Tú hablar muy alto, dragón despertará y nos matará a todos!».
«¿Nos? Lo dudo. ¿A ti y a tus secuaces? ¡Seguro que sí!». Marin se acercó a la cabeza del dragón y elevó aún más la voz: «¡Vustrasz el Anciano! ¡Soy tu más humilde y virtuoso sirviente, Marin el Zorro! ¡Despierta y presta atención a mi advertencia!».
El inmenso dragón se removió en su cama de monedas. Los kóbolds empezaron a tirar con desesperación de las cuerdas. «¡Humano loco! ¡Coger tesoro y correr, bobos!», gimió Togafloja.
El dragón se movió, pero no despertó.
Marin probó una maniobra diferente. Se quitó la capucha de la capa para dejar la cabeza a la vista y golpeó el hocico del dragón. «¿Hola? ¡Vustrasz! ¡Ladrones! ¡Hay ladrones en tu montaña de tesoros!».
El gran ojo dorado del dragón se abrió de repente. Marin había oído que los dragones rojos eran sabios y que, además, no solían asar a los humanos nada más verlos. Sin embargo, era totalmente consciente de la proximidad de unas mandíbulas capaces de partirlo en dos de un solo mordisco. La enorme pupila del dragón se contrajo y se posó sobre Marin, que sonrió y señaló con actitud solícita en dirección a los kóbolds.
El dragón se alzó sobre las patas, y una lluvia de gemas y monedas salió despedida en todas direcciones mientras Marin se ponía a cubierto.

«¡Ladrones! ¡Miserables saqueadores!», rugió la criatura. «¡Pagaréis por vuestra codicia!». Los kóbolds se dispersaron, muertos de miedo. El dragón saltó hacia el cofre, lo asió con las garras y lanzó un torrente de llamas hacia los kóbolds en fuga.
«Sí, eso servirá», pensó Marin. Canturreó con alegría al compás de los chillidos, los rugidos y el estruendo de las llamas. Se paseó por la inmensa fortuna y fue metiendo las piezas que quería en el morral, que, al final, ¡sí que era más grande por dentro! Estaba a punto de escapar cuando vislumbró algo que lo dejó sin aliento: ¡la inconfundible forma de Rajaheridas, que asomaba desde un montículo de monedas de oro! ¡No podía creer su buena suerte!
No tardaría mucho en acabar con los kóbolds, pero merecía la pena arriesgarse. ¡Tenía que ir a por el hacha! Sin embargo, escalar una montaña de tesoros es más difícil de lo que parece. Cuando le quedaban apenas unos pasos para llegar a su objetivo, Marin oyó unas alas descomunales batiendo, y una mole gigantesca de escamas rojizas ocupó su campo de visión. Vustrasz había aterrizado, justo entre el hacha y él.
 «Gracias por tu oportuna advertencia, hombrecillo», resonó la voz del dragón. Bajó su enorme cabeza para mirar a Marin a los ojos. «Eres muy honrado, algo inusual entre los de tu especie. Fíjate, ¡si apenas has robado nada!».
«Gracias por tu oportuna advertencia, hombrecillo», resonó la voz del dragón. Bajó su enorme cabeza para mirar a Marin a los ojos. «Eres muy honrado, algo inusual entre los de tu especie. Fíjate, ¡si apenas has robado nada!».
Marin permaneció inmóvil mientras una gota de sudor le corría por la frente. El dragón estaba jugando con él.
«¡Vaya! ¿Qué es esto?», Vustrasz se acercó y le quitó el morral del hombro. Dejó la bolsa colgando entre dos garras gigantescas con sorprendente delicadeza y la sacudió. Emitió un tintineo. El dragón deslizó la garra por el morral y lo rajó. Ambos observaron como un reguero sorprendentemente largo de monedas, gemas y otros tesoros caían de la bolsa.
«¿Me marcho, entonces?», preguntó Marin con un gimoteo.
«Así es, te marchas», gruñó el dragón, y empezó a respirar hondo.
Marin volvió a levantarse la capucha y se esfumó. Su desaparición pilló por sorpresa a Vustrasz. El chorro de fuego de su aliento carbonizó el lugar donde había estado Marin apenas un momento antes.
«¡Déjate ver, ladrón rastrero!».
Marin no lo hizo. Lo que hizo fue coger un escudo mientras corría, lanzarlo boca abajo sobre las monedas y subirse encima de un salto. Como si fuera un trineo por la nieve, se deslizó por la montaña de tesoros.
 El escudo delató su posición y, con un rugido ensordecedor, Vustrasz expelió otra enorme llamarada de fuego de dragón. Justo a tiempo, Marin agarró las esquinas de la capa y la desplegó como si fuese una vela para aprovechar la onda expansiva. Aun así, la embestida fue tan grande que estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. Luchó con desesperación por mantener el escudo bajo sus pies mientras la onda de aire abrasador lo propulsaba por delante de las llamas a una velocidad increíble.
El escudo delató su posición y, con un rugido ensordecedor, Vustrasz expelió otra enorme llamarada de fuego de dragón. Justo a tiempo, Marin agarró las esquinas de la capa y la desplegó como si fuese una vela para aprovechar la onda expansiva. Aun así, la embestida fue tan grande que estuvo a punto de hacerle perder el equilibrio. Luchó con desesperación por mantener el escudo bajo sus pies mientras la onda de aire abrasador lo propulsaba por delante de las llamas a una velocidad increíble.
Con una combinación de habilidad y fortuna, Marin guio el escudo hasta el otro lado de la montaña de tesoros y a través de la puerta abierta (demasiado pequeña, por ventura, para el dragón). Salió disparado por ella como el corcho de una botella y derrapó con su improvisado medio de transporte por el liso suelo de piedra. Cuando el escudo perdió impulso, se bajó de un salto y corrió hasta quedarse sin aliento. Y luego, siguió corriendo un rato más. A continuación, se alejó todavía más arrastrándose y se escondió. Cuando estuvo seguro de que el dragón no lo perseguía, pudo detenerse y maravillarse de su suerte. Estaba chamuscado y tenía las manos prácticamente vacías, pero seguía con vida. Teniendo en cuenta que acababa de enfrentarse a un dragón, podía considerarse un buen día.

No había tenido mucho éxito en su misión, pero le consolaba pensar que no era el final de la aventura. Todo lo contrario: ¡tan solo era el comienzo! Era hora de volver a la taberna para reunirse con Corazón de Roble y el resto del grupo. Los kóbolds, las catacumbas y el glorioso tesoro seguirían allí, esperando.

El bardo hizo una profunda reverencia mientras la taberna prorrumpía en efusivos vítores. El reconocimiento era muy grato, pero las cosas no tardaron en volver a la normalidad: partidas de cartas, voces que pedían bebidas y risas animadas en cada rincón.
Satisfecho, el bardo guardó su instrumento en una desgastada funda de cuero. Era agradable ver a la gente feliz y le encantaba contar historias allí. El público siempre era acogedor y la bebida era refrescante y reconstituyente. Ahora, ¡a contar las ganancias de la noche!
Echó una ojeada al caldero y, por primera vez en su carrera como juglar, se quedó sin habla. Metió la mano y, entre el oro, la plata y el cobre, sacó un collar dorado con un enorme rubí. Su mirada recorrió la taberna abarrotada a toda velocidad, pero, obviamente, no encontró ni rastro de la persona que había dejado la joya. El bardo soltó una risita.
Y luego comenzó a reírse a carcajadas.
